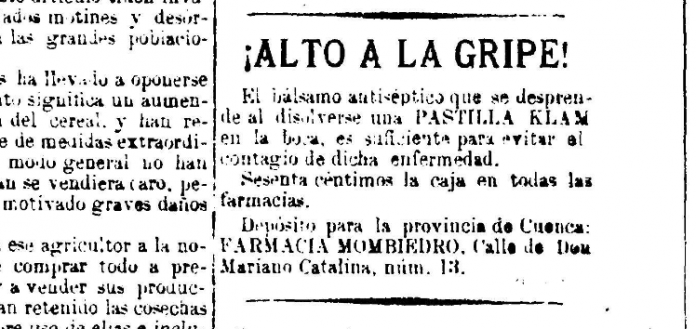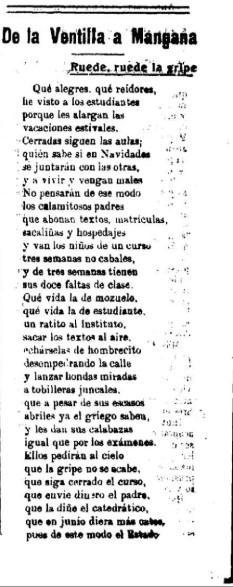“Todas las violaciones de las leyes naturales en el comer y en el beber, trabajar y reposar, respirar y vestir y en el terreno de la vida intelectual y moral son las verdaderas causas de las epidemias, como de todas las enfermedades. La consecuencia inmediata de estas violaciones es la impureza de la sangre, de la linfa y de todos los tejidos, por formación y retención de materias morbosas en los organismos”, esa era la explicación que daba a las epidemias el doctor C. Ruiz Ibarra, presidente de la Sociedad Vegetariana Española, en una carta recogida en El Día de Cuenca en 1918. Cien años después, quedan pocos expertos que utilicen argumentos de este tipo para justificar la llegada del coronavirus, pero sí que son similares algunas de las medidas de contención que se están aplicando ahora a las que hubo que adoptar a principios del siglo XX en este país.
Eran los años de la gran pandemia que a principios del siglo pasado costó la vida en el mundo, según las estimaciones más abultadas, a más de 50 millones de personas. Unas 300.000 personas murieron en España, país que puso apellido a esta gripe porque, aunque el primer caso documentado fue en Estados Unidos, era el único que informaba sobre sus efectos en tiempos de la I Guerra Mundial, de tal forma que parecía que tenía más casos que nadie. Alberto González García dedicó su tesis doctoral, dirigida por Enrique Gozalbes Cravioto, a los efectos de esta epidemia en la provincia de Cuenca, analizando desde cómo trató la cuestión la prensa de la época a las medidas de higiene adoptadas para atajarla. La tesis completa se puede leer en Teseo, pinchando este enlace.
En uno de estos medios conquenses, El Liberal, se alertaba en junio de la entrada en España del tifus exantemático, “importado por los portugueses” y publicaba en junio de 1918 una nota del ministro de Gobernación en la que instaba a los ayuntamientos de la provincia a montar su propia “defensa sanitaria” y vigilar la entrada en los pueblos de “esas clases de gentes transmisores de piojos”. ¿A quién se refiere el ministro de Gobernación? A “pordioseros vagamundos, gitanos, emigrantes y desaseados”. Pide además a los ayuntamientos que organicen una estación de despiojamiento, bajo la dirección de los médicos municipales. En la capital la primera declaración de epidemia de gripe llegó el 6 de junio de 1918, aunque se extendería durante poco más de un mes, hasta el 8 de julio.

La tesis de González García relata cómo se van incrementando medidas de prevención en la provincia conforme avanza la epidemia: prohibición de cría de animales, del lavado de ropa en los ríos y la limpieza de las calles. La enfermedad tenía mayor incidencia en la provincia que en la capital, donde los concejales pedían la instalación de un lazareto -edificio donde se tratan personas infecciosas- para reconocer y desinfectar a los viajeros procedentes de otros municipios de la provincia que tuvieran síntomas de la enfermedad. El lazareto se instaló en la estación de ferrocarril y también se abrieron estaciones sanitarias en La Ventilla, San Antón y el Castillo. Durante los siguientes meses el Ayuntamiento hizo acopio de material para efectuar esas desinfecciones.
Con el aumento de los casos en la provincia comenzaron a aplicarse medidas ordenadas por el Gobierno, como la restricción de la asistencia de público a los cementerios y del tránsito del ferrocarril. En octubre de 1918 se clausurarían escuelas en los pueblos donde llegaba la epidemia y no se reanudaron las clases hasta el 7 de enero, tras el parón navideño. Para recuperar el tiempo perdido se suprimieron las fiestas navideñas y se prolongó quince días, hasta el 30 de junio, el curso académico.
El Tío Corujo, seudónimo con el que firmaba el periodista Julián Velasco de Toledo, dedicó unas coplillas en El Día de Cuenca a este parón de las clases:
En cuanto a las fiestas y eventos, el Gobernador Civil de la Provincia las prohibió en octubre pero no afectó a la capital. En enero de 1919 se celebraba una romería en el barrio de San Antón que probablemente se convertiría en uno de los focos de expansión de la enfermedad.
El 26 de febrero de 1919 la Junta Provincial de Sanidad volvía declarar oficialmente la epidemia de gripe en la capital y aunque en la nota enviada a El Día de Cuenca, publicada dos días después, decían que no había motivo de alarma ni razones “para entorpecer la vida normal de la población con medidas coercitivas”, sí que proponían cosas como prohibir las visitas “de cumplido”, tener constantemente limpias las cavidades nasal y bucal y, en caso de verse afectado, meterse inmediatamente en la cama.
Era la “tercera ola” de la epidemia de gripe, que según explica la tesis doctoral fue la que tuvo más efectos en la capital y que llevó a tomar medidas como prohibir entierros, tanto por la aglomeración de personas como por la creencia de que el finado podía mantener la enfermedad. En los Plenos municipales se debatían también cuestiones como si había que abolir la costumbre de “dar la cabezada” como gesto de pésame a los familiares o si se permitía llevar el cuerpo del fallecido a la iglesia antes de enterrarlo. La mortalidad en la primera mitad de 1919 fue tan alta en Cuenca que se concedió una gratificación económica a los enterradores, al conductor del furgón mortuorio y al personal del laboratorio municipal.
El 22 de abril de 1919 se daría por finalizada la epidemia en la provincia, aunque al principio del año siguiente el autor da detalle cuarta ola de casos que afectó a varios pueblos conquenses.
En esta tesis se destaca el énfasis que puso la prensa conquense en que había que mejorar la higiene, denunciando las deficiencias en la pavimentación de Carretería, la insalubridad del río Huécar, las malas condiciones del alcantarillado en San Antón, El Castillo y Tiradores…. Se hace eco también de las reivindicaciones de los médicos, que pedían que el Estado se hiciera cargo de su sueldo para conseguir mayor estabilidad laboral y no depender de los caciques locales.