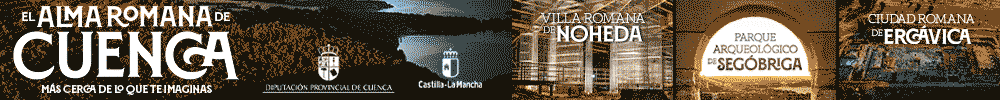Carta:
Como tantos, acudí a Cuenca a sacarme el carnet de conducir. Imagino que los conquenses estaréis acostumbrados a este tipo de turismo, mayoritariamente adolescente, de entre 18 y 20 años, que llena los bares de la calle San Francisco y sus alrededores. Durante mi estancia y en mi autoescuela —cuyo nombre no diré por educación— viví, lamentablemente, no una clase de conducir, sino una clase magistral de machismo, cortesía de mi instructor.
Según él, no dominaba el embrague por el mero hecho de ser mujer. ¿El motivo? Pensamos demasiado, no entendemos lo que se nos dice y, como consecuencia, lo complicamos todo. Una tarde estuve más de treinta minutos parada en el arcén derecho, escuchando perlas como:
—¿Qué color ves ahí? —me preguntó, señalando un semáforo en ámbar.
—Ámbar —respondí.
Y él, con voz triunfante, dijo:
—¡Es naranja! Pero claro, eres mujer.
Y aún quedaba lo peor:
—Debes acariciar el embrague con dulzura.
Me pregunto si a los hombres les recomienda lo mismo: mimar al embrague. O si, por el contrario, les permite soltarlo como si fuera el freno de mano de su ego. No obstante, lo más grave fue que consiguió quitarme las ganas de conducir. Pero, como buena mujer, pensé —y mucho—, y decidí que lo primero que haré será cambiar de instructor. Pediré una mujer.
No porque seamos mejores, sino porque yo elijo a quién escuchar. Por desgracia, estas situaciones no solo suceden en Cuenca (aunque a mí me ocurrió allí), sino también en Barcelona, donde conocidas han sufrido comentarios sexistas por parte de sus instructores. Qué lástima, qué pereza, qué aburrimiento. Aunque, espóiler: seguiremos viendo en ámbar. Y en rojo, cuando toque pararles los pies.